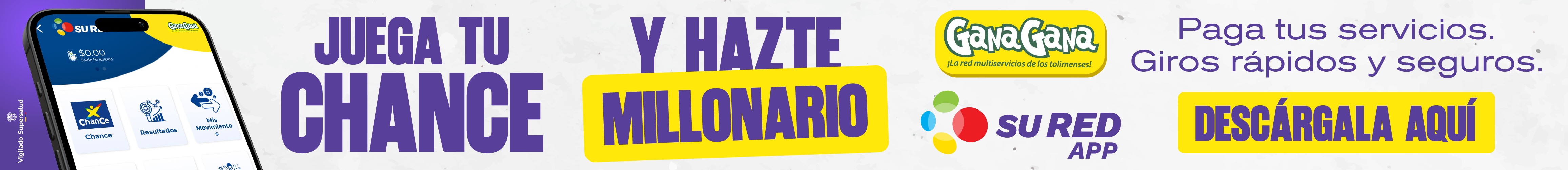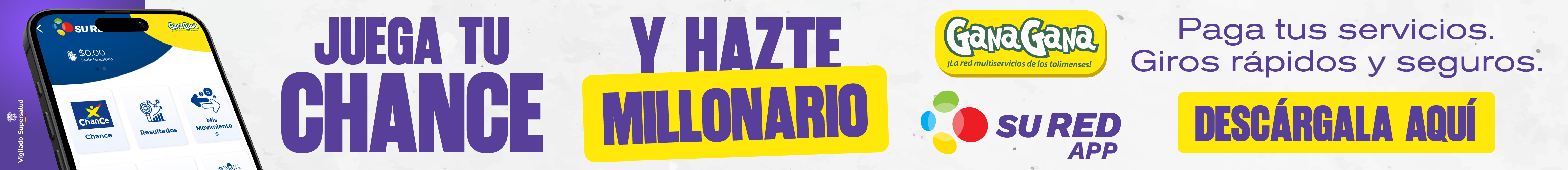“Ibagué tiene todo para impulsar a Colombia hacia el liderazgo en coprocesamiento y economía circular”: Ricardo Pareja

Ricardo Pareja, magister en Medio Ambiente de Santiago de Chile, auditor Líder ISO 14001 y posgrado en Seguridad Minera, Servicio de Geología y Minas de Chile, habló con Ecos del Combeima sobre la importancia de la economía circular aplicada en las industrias cementeras del país, una iniciativa que cada vez cobra más fuerza en el país y que busca una economía baja en carbono.
¿Qué es la Federación Interamericana del Cemento, FICEM?
Ricardo Pareja: Es una iniciativa a nivel regional que busca consolidar los esfuerzos de la industria del cemento en generar una producción responsable y poder promocionar el cemento como un producto tan necesario para la resiliencia de las ciudades.
28 países de la región participan en la Federación con más de 70 productores que buscan acelerar el conocimiento para seguir siendo el material que más contribuye al crecimiento de las ciudades en el mundo.
¿Qué es la economía circular y cómo la industria cementera está contribuyendo a combatir el calentamiento global con la reducción de las emisiones de CO2?
Ricardo Pareja: El cemento ha sido parte de la construcción de nuestros países en el siglo XX y sigue haciéndolo en el siglo XXI, buscamos no solo entregar un producto de calidad sino hacer una producción responsable.
La sociedad tiene una necesidad de adaptarse a los efectos del cambio climático y hacerse responsable de las causas sobre todo la emisión de gases, esto ha hecho que las industrias se replanteen la forma de producir el cemento y dentro de los ejes primordiales está desde hace más de 10 años la reducción de CO2 asociadas a la producción de cemento, queremos tener una hoja de ruta que señale los indicadores estratégicos para producir responsablemente.

Hemos encontrado en este camino la economía circular que trata de cambiar la forma de utilizar los recursos para que a la hora de producir no se generen residuos sino que estos materiales se reintegren a la cadena de producción para generar nuevos productos.
Hoy día se considera en muchos países como política pública porque han entendido que no solo es una solución ambiental sino que además es una muy buena estrategia económica que minimiza los costos de producción y lo hace más eficiente.
¿Qué es el coprocesamiento y cómo se produce energía a partir de desechos como llantas y plásticos para hacer clinker (cemento) sin energía eléctrica y carbón?
Ricardo Pareja: Es una iniciativa de todos que viene desde hace muchos años y en los países desarrollados ya es una práctica regular en donde han superado casi el 70% de la energía del carbón, es decir han dejado de usarlo como el combustible tradicional y han pasado a los residuos como una energía equivalente que evita usar carbón y al tiempo da un uso final con valorización a recursos como plásticos y llantas.

Cómo industria empezamos a abandonar la materia energética basada en carbón y avanzamos al uso de energías alternativas al tiempo que evitamos que los residuos lleguen a un relleno sanitario, en Latinoamérica los residuos no solo están en estos lugares, generando contaminación, sino que además muchos de ellos interactúan en los ríos, calles, bosques, generando problemáticas y muerte.
¿Qué ejemplos en Latinoamérica hay de coprocesamiento y cómo han ayudado a las ciudades a disminuir su problema de basuras?
Ricardo Pareja: Parte de mi experiencia laboral ha sido en Chile y este país junto a Brasil y México tienen un liderazgo considerable en la región porque por varias décadas han impulsado este tipo de iniciativas.
Sin embargo aún existe una profunda brecha con respecto a los países europeos, estos tres países nos han ayudado cuáles son las oportunidades reales que pueden a llegar los territorios latinoamericanos.

Debemos recordar que los residuos no solo generan problemas de rellenos sanitarios sino también incendios, contaminación de aguas subterráneas, enfermedades etc., por lo cual hemos determinado que impulsar el coprocesamiento es más urgente de lo que nosotros pensábamos porque no solamente es una solución para la matriz energética y los rellenos sanitarios sino que también es una solución a problemas sociales.
Esto es visible en Brasil donde se determinó que las llantas debían ir al horno cementero porque generaban un grave problema que era facilitar la propagación del Dengue, este tipo de vectores generan hasta la muerte por lo que se convierte en un problema para la sociedad.
En Ibagué existe la planta de Cemex de Caracolito donde se podría reducir hasta en un 25% la contaminación de basuras de los ciudadanos en el relleno La Miel, utilizándola para producir cemento. ¿Es muy costosa la inversión particular - Estado para llevar a cabo estos proyectos?
Ricardo Pareja: Dividiría la inversión en varios ejes, la experiencia que hemos conocido al visitar las plantas europeas nos han demostrado que la primera inversión es la cultural, lo primero es lograr que las comunidades cambien de conciencia porque la gente piensa que los residuos son problema de otro, solo hasta que los residuos empiezan a estar en la calle empezamos a entender que hay que hacer algo.

Esta inversión es de largo plazo y es parte de la inversión social que se debe hacer, en la parte técnica depende del tipo de residuo que se quiere valorizar pues no es lo mismo tratar llantas o residuos industriales, se debe invertir en cómo recolectarlos, agruparlos y enviarlos a la planta que debe tener la tecnología de alimentación, equipos industriales que remplazan a los que tradicionalmente alimentan al horno con carbón, a todo esto se le debe sumar una inversión en tecnología en el horno y tecnología de control asociado a que los residuos estén caracterizados porque no se pueden usar cualquier tipo de residuos.
El laboratorio de una planta de elaboración de combustibles alternativos puede invertir fácilmente hasta 3 millones de dólares solo en controles de calidad ambiental y las instalaciones pueden estar en el orden de 7 millones de dólares, es decir es una inversión muy alta que debe garantizarse, todo esto depende en gran medida de que la comunidad asuma la responsabilidad de manejar bien los residuos.

Hoy en día las estadísticas indican que el 30% de la energía en Europa se genera con la técnica del coprocesamiento con el afán de mitigar los gases de efecto invernadero, la experiencia ha demostrado que este es un proceso responsable, seguro y eficiente.
¿Qué otros proyectos de energías alternativas pueden liberar las industrias para reducir el efecto invernadero?
Ricardo Pareja: Hoy en día los países desarrollados están pensando en aprovechar los gases calientes que tenemos en los hornos y que descargamos en la atmosfera para que esa energía térmica se trasforme en energía eléctrica, no es una inversión baja pero son parte de las cosas que la industria cementera está desarrollando porque entiende que cada problema se debe convertir en una oportunidad.

Esperamos que en el 2030 esta sea la tecnología la que nos acompañe en las nuevas plantas cementeras.
¿Es cierto que genera más contaminación de CO2 el sector comercial, el parque automotor y hasta los mismos rellenos sanitarios que el sector industrial en un país como Colombia?
Ricardo Pareja: En general el inconsciente social tiende a vincular a las empresas como generadores de grandes problemas entre ellos la contaminación pero investigadores a nivel mundial en el cambio climático han ido encontrando que no necesariamente la actividad industrial, entre ella la industria cementera, son los grandes emisores.
En Latinoamérica encontramos que el mal uso del suelo genera grandes emisiones de contaminación, la actividad agrícola y la ganadería tienen una captación de CO2 y emisiones de Metano que contribuyen negativamente sobre la capa de ozono.

Las necesidades de tener un mayor confort en los hogares ha hecho que cada vez existan más aires acondicionados y sistemas de calefacción que se califican dentro del rublo edificio que tienen un 15% asociado a las emisiones de gases de efecto invernadero.
El rublo del transporte público está sobre un 30% debido a la ineficiencia, la congestión que causa un consumo elevado de combustible, en resumen el mal uso del suelo, los edificios, el confort térmico y el transporte llegan casi a un 65% de la emisión de gases de efecto invernadero frente al 22% que genera la industria.
¿Cómo está la industria cementera chilena versus la colombiana?
Ricardo Pareja: En general la industria cementera se mueve como su país, por ejemplo la industria más dinámica está en los países más pobres porque es donde más se requiere infraestructura y la industria menos activa está en los más desarrollados porque tienen aeropuertos, carreteras, infraestructuras y carreteras.
Chile y Colombia son dos países que se parecen bastante en desarrollo e incluso vivimos los mismos fenómenos de las exportaciones en que cuando un país como China deja de consumir determinado producto vemos un decrecimiento en la economía.

La única gran diferencia es que en Chile no contamos con combustible en nuestra matriz natural, no contamos con Caliza tampoco y por tanto es una industria que siempre ha ostentado un costo de producción más alta y por lo mismo la única fórmula que encontró esta industria fue valorizar los residuos, en Chile se utiliza se utiliza mucha ceniza de centrales termoeléctricas para remplazar el Clinker o escoria de siderúrgica, esta industria terminó siendo competitiva porque impulso la valorización de residuos, se encontró una oportunidad de remplazar lo que se tenía que comprar.
Al usar residuos en lugar de materias primas se terminan bajando los costos, es por eso que la industria cementera chilena es un ejemplo de valorización y la guía mundial para incorporar residuos peligrosos en el horno cementero fue de desarrollado por el Gobierno chileno, la diferencia que nos separa son un par de años de desarrollo.
¿Qué tan lejos estamos de llegar a una economía verde en Colombia y el resto de Latinoamérica?
Ricardo Pareja: La distancia la ponemos nosotros en la medida que no entandamos que estas son soluciones sostenibles y de beneficio mutuo, si las legislaciones no acompañan estas definiciones más lejos estará la meta, al revisar los números de Colombia y Latinoamérica tenemos una oportunidad increíble en valorizar biomasa, somos ricos en este elemento que es el mejor combustible alternativo para la industria cementera porque es carbono neutral, además tenemos la conciencia de vivir en un continente que se denomina verde.

Culturalmente por recursos y visión tenemos todos los elementos para transformarnos en economía verde, la dificultad es el convencimiento social de que está es la solución y que además las legislaciones tienen que impulsar estas soluciones con convicción, un país que se organiza rápidamente puede pasar de 15% de coprocesamiento a casi 60% pero la legislación se tiene que alinear con las iniciativas de la industria.
Ibagué puede ser un ejemplo para el país y podrían impulsar esta iniciativa para hacer los esfuerzos correctos en todo lo que implica la responsabilidad con los gases de efecto invernadero y adaptarnos al cambio climático.